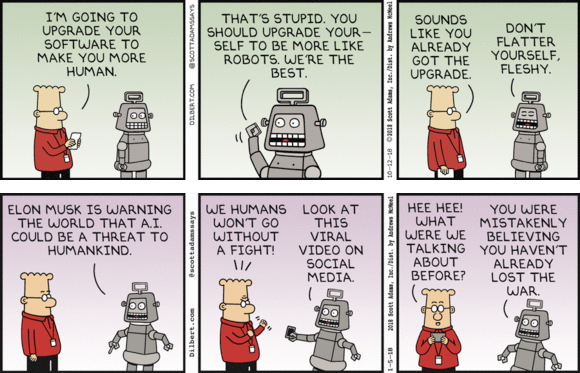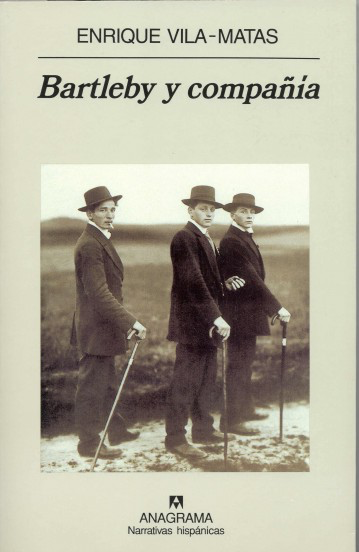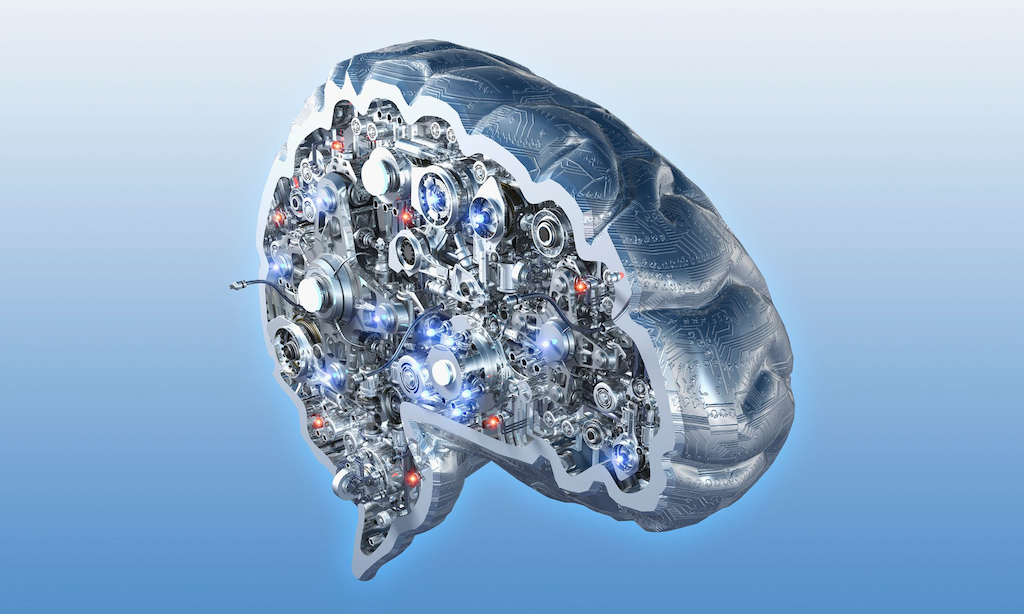Vemos según miramos, también sobre la IA
 Se pronostica, seguro que con buen criterio, que «es probable que no exista ahora mismo un video juego que un sistema de inteligencia artificial como OpenAIFive no pueda dominar a un nivel superior al de la capacidad de los humanos.»
Se pronostica, seguro que con buen criterio, que «es probable que no exista ahora mismo un video juego que un sistema de inteligencia artificial como OpenAIFive no pueda dominar a un nivel superior al de la capacidad de los humanos.»
Se trata de un pronóstico que admite más de una interpretación. O, si se prefiere, más de un juicio de valor.
Se trata, de entrada, de un reconocimiento del espectacular aumento de las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial. Que, si se toma en cuenta el contexto del artículo de donde se ha extraído la cita, se hace con una valoración positiva.
Con todo, es posible que ese reconocimiento deba matizarse cuando se manifiesta que el aprendizaje de este sistema de IA requirió el equivalente de 45.000 años de juego. Algo que el sistema, según aseguran sus creadores, llevó a cabo sin aburrirse.
Por tanto, dado que ningún ser humano, ni tampoco los mejores equipos de juegadores, está en condiciones de hacer una inversión de tiempo ni remotamente similar, una primera conclusión razonable sería que, con todas sus capacidades, el sistema de IA no puede duplicar una inteligencia de eficacia similar al de los seres humanos.
«Uau – dice uno de los personajes de la viñeta de The New Yorker – esta versión es un modo mucho más inmersivo de dilapidar nuestra juventud«.
Propongo una segunda concusión, entiendo que también razonable. Si las capacidades de inteligencia humana que se utilizan para dominar un juego de ordenador complejo son emulables (aunque no duplicables) por un sistema informático, es probable que esas capacidades no sean las más distintivas de la inteligencia humana. A menos que, como hacen algunos, se acepte la hipótesis de que la inteligencia humana en su conjunto es algorítmica y por tanto duplicable por un sistema informático avanzado. Algo que en este momento carece de base científica, por lo que cabe calificarlo como un acto de fe.
«Si se aumenta lo que es, surgirán estas y aquellas desgracias, y, por lo tanto, debe considerársele como al huevo de la serpiente, que, incubado, llegaría a ser dañino, como todos los de su especie, por lo que es fuerza matarlo en el cascarón«. (W. Shakespeare, «Julio César»)
Si se acepta esta premisa, valdría la pena que, individualmente y como sociedad en general, nos pusiéramos como objetivo identificar, cultivar, desarrollar y poner en práctica capacidades de inteligencia y conocimiento que nos diferencien de las potenciales de los sistemas informáticos. De lo contrario, como simples humanos tenemos el riesgo de que los sistemas de IA sean como el huevo de una serpiente que cuando eclosione nos envenene y mate. Huevos de serpiente que hoy por hoy alguien incuba, como cabe temer por experiencia y precaución, más en su propio beneficio que en el nuestro.